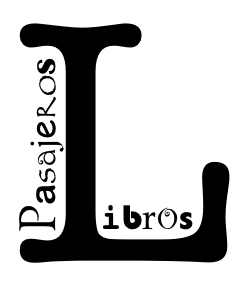En lo que la página en blanco va y viene…
Apalabrada y entusiasmada comparto una nueva entrega de Viandantes en Libros Pasajeros. En el mundo se festeja el día de los abuelos en diferentes fechas, el 26 de julio es una de ellas. Como en Libros Pasajeros nos encantan las vísperas, elegimos esta fecha para compartir la nueva publicación de Viandantes: en víspera del día de los abuelos.
Nuestro círculo o mandala de afinidad creativa se expande. La autora de Siempre en viernes, Sam Satito y El día que trascendí los límites de la cordura aceptó nuestra invitación para ser Viandante en Libros Pasajeros. Entre todos sus escritos nos regala un relato en memoria de su abuela Mercedes García de Colorado y nos dio el pie para publicar en esta fecha.
Al estudiar los datos biográficos de Sandra M. Colorado leemos que es “firme creyente de que los cambios se logran individuo a individuo. Así que su meta es provocar estos utilizando sus letras, en ocasiones duras y densas”. El escrito que hoy compartimos provoca reflexión que enternece. Cuando lo leí fui remembranzas y mirada caleidoscópica. Eso provocó en mí, ¿qué provocará en ustedes? Gracias totales a Sandra M. Colorado por dejar que sus letras habiten como viandantes en nuestro hogar virtual y por darnos la oportunidad de festejar, leyendo, la víspera y el día de los abuelos (en julio).
El vendedor de azucenas (Derechos reservados)

Por Sandra M. Colorado
En memoria de mi abuela Mercedes García de Colorado
Sentada en el balcón me arropa un aroma conocido, que me transporta a la época en que vivía en la casa de mis abuelos. Mi padre me llevaba los domingos en la noche y regresaba a buscarme los viernes en la tarde, para que pasara el fin de semana con mi familia de origen. Nunca supe a que se debía ese arreglo, pues mis hermanos nunca abandonaban el hogar paterno. Lo cierto es que no me molestaba porque en casa de mis abuelos me divertía y no extrañaba nada.
Mi abuela era maestra retirada, pero aún ofrecía clases en el hogar a niños inmigrantes de padres puertorriqueños, que no sabían hablar español. Ella los preparaba para que pudieran entrar en la corriente regular y al grado que les correspondía. Se distinguía por ser muy severa pues “no estaba para perder el tiempo con quién no le interesaba aprender”. Era una lectora voraz que mantenía una biblioteca en su casa donde todos los chicos del pueblo iban a buscar información. Enseñar era su pasión y misión de vida. Nunca cobró un centavo por la labor que realizaba.
Uno de mis momentos predilectos era cuando llegaba el joven que vendía azucenas. Cada tarde el olor de las blancas flores anunciaba su llegada. Con mis escasos diez años me intrigaba. Lo observaba con su caminar pausado, la cabeza gacha cubierta por una pava muy grande de paja, un poco maltrecha. Me arrodillaba en el piso del balcón para poder fijarme en él sin que se diera cuenta. Era un intento fallido. Siempre me descubría.
—Buenas tardes, niña —. Me saludaba sin mirarme y extendía su mano izquierda para regalarme un botón de azucena. Al instante que mamá olfateaba el olor dulzón de su flor favorita aceleraba el paso llamándolo.
—Benito, espérate mi‘jo —. Él se detenía, ponía la canasta de azucenas en el piso y escogía las mejores para mi abuela. Levantaba su rostro curtido por el sol y exhibiendo su mejor sonrisa le decía con los ojos llenos de estrellas:
—Las más frescas para usted siempre —. Se las entregaba en una actitud ceremoniosa, casi como si fuera a la mujer amada. En ese momento, me fijaba con detenimiento en él. Era muy flaco y alto. Sus manos eran callosas y tenía el pelo crespo desaliñado. El pantalón hacía mucho que le había dejado de servir, pues le llegaba a mitad de las pantorrillas. Se lo ataba a la cintura con una soga. Sin embargo, su camisa lucía prístina aunque ajada. Mi abuela siempre comentaba que “la pobreza no es excusa para la falta de aseo”.
—Gracias, Benito. Dime, ¿sigues leyendo, verdad?
—Misis, todo lo que puedo. No siempre me sobra para comprar libros. ¡Ah, eso sí! Visito la biblioteca de la escuela bastante a menudo para leer.
—¿Sabes, que puedes pedir libros prestados?
—Sí, pero no me gusta llevarlos a la casa. Me preocupa que se mojen, manchen o las gallinas los ensucien.
—Te entiendo y me alegra tu respeto por las obras escritas. Mira, aquí te tengo mi copia de La Charca. Es un regalo para ti. Cuando pases la próxima semana discutimos la trama hasta donde hayas logrado leer. ¿Te parece?
Observé que los ojos del hombre se le humedecían como si fuera a llorar, pero no vi lágrimas. Miró el libro un rato, leyó algo que mi abuela había escrito dentro y lo protegió en el interior de su camisa.
—¡Muchas gracias, Misis! ¡Qué Dios le dé mucha salud!
—No me tienes que agradecer nada. Nos vemos el próximo miércoles.
Esa escena se repetía cada semana, así como el comentario de mi abuela, al despedirse de él siguiéndolo con la vista.
—Qué pena que tuvo que abandonar la escuela. Era mi alumno más prometedor. Siempre pensé que me sustituiría en el magisterio. Me lo imaginaba impartiendo clases y los estudiantes alelados escuchando sus historias. ¡Qué lástima! —suspiraba y añadía —¡Una gran pérdida! Entonces, se alejaba con tristeza moviendo la cabeza de lado a lado en negación, sin poder ocultar el ánimo derrotado. Yo corría tras ella y me abrazaba a su cintura curiosa por saber más de ese personaje que me fascinaba e intrigaba.
—Mamá, ¿por qué dejó la escuela?
—Mi amor, no todos tienen la suerte de tener un plato de comida en la mesa. Abandonó la escuela para ayudar con el sustento de la familia —contestaba mirándome con ternura mientras yo observaba que la boca le temblaba aguantando las ganas de llorar.
—Mamá, me dio hambre. Quiero arroz con bistec y papitas de las tuyas. ¡Ah, la carne me la picas con las manos! —expresaba con premura para alejar la pesadumbre de sus ojos. Ella se sonreía mostrando su dentadura incompleta, me acariciaba la cabeza y respondía:
—¡Fascistora!
Al rato, me servía lo pedido y se sentaba al otro extremo de la mesa con un plato de sopa. Pasábamos el resto de la tarde conversando y riéndonos.
Fui creciendo y adolescente contemplaba al hombre, ya con canas, detenerse para conversar con mi abuela sobre la lectura del momento. La esperaba con paciencia, pues mamá ya caminaba muy despacio. Casi no veía pero me pedía que le leyera y discutíamos la trama, porque quería estar lista para poder dialogar con su alumno más querido.
Una tarde, el hombre se acercó al balcón y esperó. Como nadie salía me llamó.
—¡Niña, niña! —Tan pronto se percató de que me aproximaba, no pudo esperar a que llegara al balcón para preguntarme —¿Dónde está la Misis?
No logré contestarle. Las lágrimas ahogaron mis palabras. Él me dejó el ramo de siempre, esta vez más grande y me ordenó:
—Para su sepultura. No llores, niña. No hubo, ni habrá mejor maestra en todo el mundo que ella. Fuimos afortunados al conocerla y disfrutar de su sabiduría —. Se despidió con una reverencia colocando su sombrero sobre el pecho. Se agachó para recoger la canasta, asentó la pava maltrecha en su cabeza y siguió su destino. Esta vez su paso me pareció más lento.
Nunca más lo volví a ver. El ramo de azucenas nunca faltó en la tumba de mi abuela.