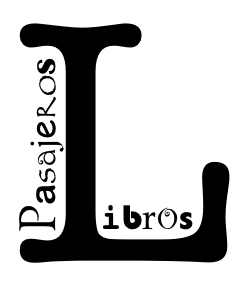Marzo y abril han sido meses de mucha actividad literaria, pero poca escritura. Tengo mucho que contar y prometo que buscaré el momento oportuno para hacerlo. Pero en lo que la página en blanco va y viene…
En esta mañana de domingo, Libros Pasajeros retoma un rincón de nuestro hogar virtual que desde hace nueve años no se activaba y que ahora llevará por nombre Viandantes en Libros Pasajeros. De vez en cuando y de cuando en vez, por invitación, compartiremos escritos de autores(as) que forman parte de nuestro círculo de afinidad creativa. Retomamos este espacio porque es justo y necesario difundir los escritos de letraheridos y apalabrados. En esta ocasión acogemos las letras de J. A. Zambrana autor de El sonido de la ausencia, Simplemente Cándido y Tiburón. Para conocer más sobre su trabajo pueden leer en: https://elpostantillano.net/index.php?option=com_content&view=article&id=33704:jesus-adrian-zambrana-rodriguez-nuestro-entrevistado&catid=295&Itemid=1004
El escrito que seleccionamos es un texto que es (o fue) un ejercicio (o juego) literario, de pie forzado, que publicó en su blog: https://jazambrana.com/. Lo escogimos, entre la infinidad de sus textos, porque nos recuerda que toda persona que escribe, antes de crear arte con la palabra, es un letraherido por lo que sus palabras escritas siempre serán un diálogo con las voces que han llegado a ser tinta y papel y dejan un rastro indeleble en nuestra memoria. Sin más confío que disfruten:
¿Dónde estará cuando despiertes? (Derechos reservados 2015)

Por J. A. Zambrana
Cuando se despertó, el dinosaurio todavía estaba allí…
Frente a la angosta cueva de piedra, tan caliente como cortante, donde hacía muchas horas había logrado protegerse de ese pertinaz perseguidor que aún merodeaba listo para atacar; quién sabe si por hambruna o sólo por su instinto de asesino, que se place de raer la piel y destrozar los huesos de sus presas. Había dormido unos cuantos segundos que el terror convirtió en una eternidad de angustia e incertidumbre mortal; la sangre latía con tanta fuerza contra sus sienes, que pensaba que reventarían. Lo despertó el rugido estrepitoso y el fétido aliento del animal, que se encontraba a sólo pulgadas de alcanzarle. Vencido por el cansancio de sobrevivir, era atacado nuevamente, esta vez por un sueño letal, tan voraz como la bestia que le acechaba afuera de la cueva, pero mucho más persistente; cerrar los ojos otra vez era sinónimo de muerte. Luchó contra sí mismo sin darse tregua; resistió todo y cuanto pudo hasta no poder más. Ya sin fuerzas ni voluntad, se abrazó a la resignación y dejó caer mortalmente los párpados, para ser devorado por el agotamiento.
Cuando se despertó, el dinosaurio todavía estaba allí…
Lo veía algo borroso, la pesadez de un breve instante de sueño distorsionaba sus ojos; no tenía certeza de cuánto tiempo había dormido, pero no debía ser demasiado; era de día cuando llegó del funeral y se dejó caer en el sofá de aquella sala que emanaba soledad, y afuera todavía el sol seguía brillando. Estaba tirado sobre la mesa del centro, era un dinosaurio verde, hecho de goma, plástico y silicón, que hacía ruidos prehistóricos cuando le apretaban la cola; el juguete favorito de su hijo, justo en el lugar en que lo dejó aquella última vez que jugó con él. Vencido ante los sentimientos, lo tomó bruscamente para tirarlo a la basura y deshacerse de las imágenes y dolor que le provocaba, pero el poder del recuerdo lo detuvo. Recordó como en incontables ocasiones su amado chuiquito agarró entre las manos aquella lagartija plástica; recordó las risas y todos los momentos repletos de magia y ternura, en que su hijo y el dinosaurio fueron cómplices invencibles en aventuras de inocente fantasía. Contrariado por la confusión que le causaba el torbellino de sensaciones en su interior, lanzó el muñeco contra la mesa y entre sollozos matizados con maldiciones y blasfemias, otra vez se quedó dormido.
Cuando se despertó, el dinosaurio todavía estaba allí…
Decadente, inmóvil en aquella cama de postura variable, con luces y máquinas extrañas que emitían un “bip” constante que marcaba los latidos de un corazón a punto de rendirse. Él la observaba desde el otro lado de la habitación, la piel parecía estar corrugada y reseca, como cubierta de unas escamas que sumadas a la crueldad de una tos antipática, la hacían parecer y sonar como una vieja criatura jurásica. Inevitable recordar cuando de niño le preguntaba “¿abuela cuántos años tienes?”; “todos, mijo; soy más vieja que un dinosaurio” contestaba ella riendo y jamás le reveló su edad. Era sólo un mal retazo de aquella dama de acero, tan correcta, pero tan dulce a la vez; tan derrochadora de ternura y cariños, que siempre estuvo presente sin hacer mucho ruido, en especial en aquellos momentos cuando la vida dolía. Se sentía exhausto, miserable ante el dolor de perder; quería gritar, destrozar, lanzar algún objeto pesado por la ventana. Estaba consumido por la rabia ante la inutilidad de no poder engañar al tiempo y verla reír una vez más; escuchar una palabra, aunque fuese un regaño. Entre la extenuación y el desconsuelo, una lágrima suicida se lanzó rostro abajo y los ojos comenzaron a cerrarse despacio. Mientras la gota hacía un pausado recorrido, los párpados caían lentamente; como el telón final de una historia triste. En el momento en que la lágrima saltó del mentón (antes que cayera al suelo), ya dormía desesperanzadamente.
Cuando se despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. ( El dinosaurio Augusto Monterroso)