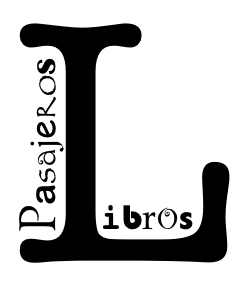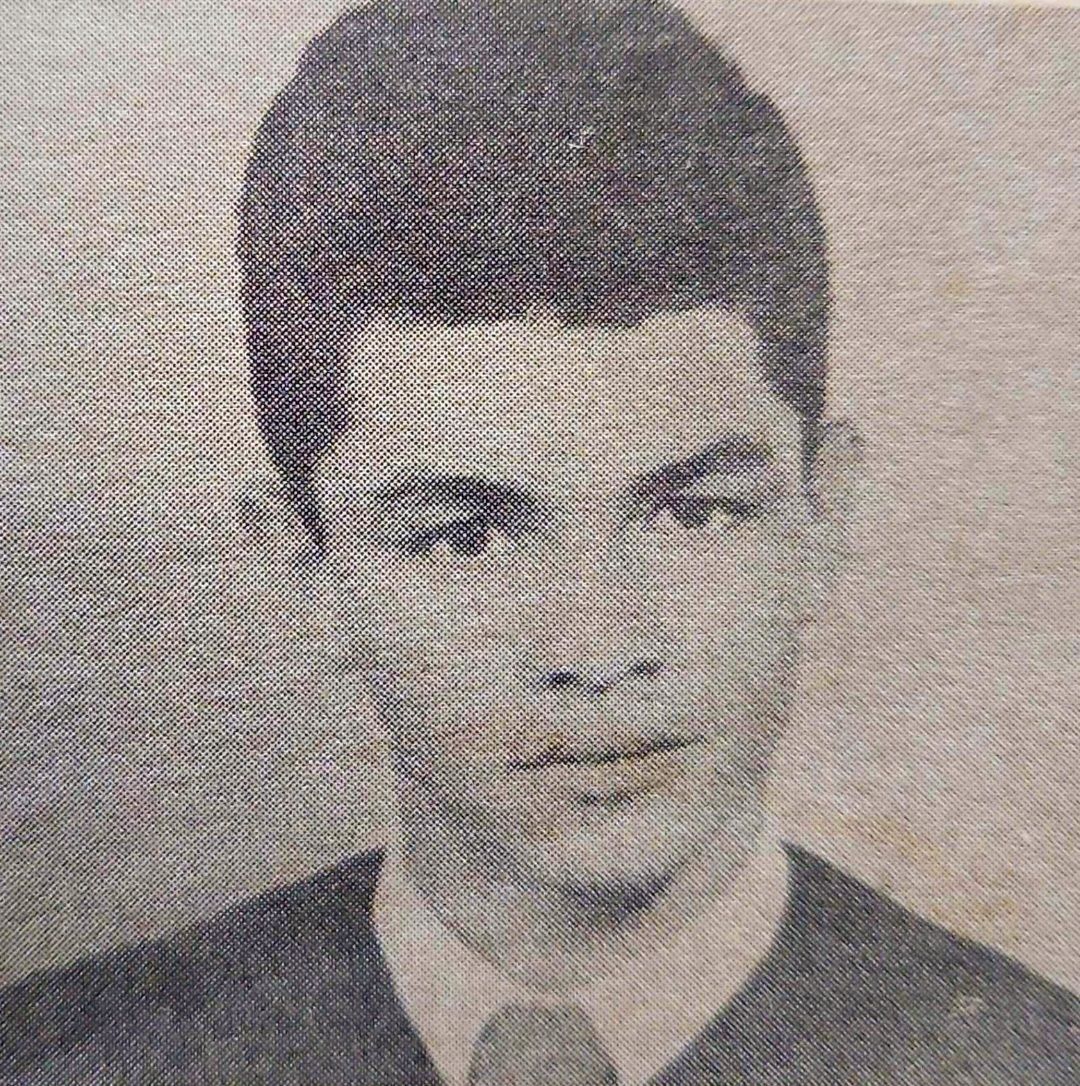En lo que la página en blanco va y viene…
Ha llovido desde el más reciente Viandante en Libros Pasajeros. Me emociona retomar este compartir con un escrito de Jordi Salguero Roig. Acompañé a Jordi en su proceso de aprendizaje desde agosto 2019 hasta este mayo de 2025 que celebramos su graduación. Biólogo en formación y fotógrafo aficionado de nuestra fauna y flora nos regala un escrito entrañable, que cada vez que lo leo, me conmueve. No voy a escribir más, les invito a leer…
La ñ en mí (Derechos reservados 2025)
Por Jordi Salguero Roig
El español fue el primer idioma que escuché, aunque no el primero que entendí del todo. Nací y crecí en Puerto Rico, rodeado de una lengua que me pertenecía, pero que a veces sentía lejana. Desde siglos atrás, esta lengua llegó a nuestra isla con los colonizadores españoles, impuesta sobre las lenguas indígenas taínas, como parte de un proceso de conquista que también fue lingüístico. A lo largo del tiempo, el español en Puerto Rico fue transformándose: se mezcló con las lenguas africanas traídas por los esclavos, con los acentos de Andalucía, y más tarde, con el inglés impuesto tras la invasión estadounidense en 1898. Lo que hoy hablamos no es sólo “español”, es una mezcla viva, llena de historia, resistencia y adaptación.
En mi casa, ese español llegaba con otras capas. Mi madre, venezolana, me hablaba con un español caribeño distinto, lleno de dulzura y ritmo, mezclado con cantos de catalán, una lengua que trajo consigo desde su propia infancia. Mi padre, puertorriqueño, me hablaba con el español rápido y musical de nuestra isla, lleno de modismos, cortes y esa cadencia que sólo tiene el boricua. Entre ambos acentos, frases, y formas de ver el mundo, creció mi lengua.
Y, sin embargo, durante mucho tiempo, sentí que hablaba un español incompleto. Esta es la historia de cómo fui entendiendo que mi manera de hablar también es una forma de resistencia, una búsqueda de identidad. Mi experiencia lingüística no es única, pero sí profundamente personal. En esta narrativa quiero explorar cómo mi relación con el español —mi lengua materna— ha estado marcada por dudas, aprendizajes y una constante tensión entre pertenecer y no encajar del todo. A través de recuerdos familiares, reflexiones sobre la historia lingüística de Puerto Rico y conexiones con textos como los de Magali García Ramis. Quiero contar cómo he llegado a valorar mi español no por su pureza, sino por su historia, su mezcla y su locura. Este ensayo es, en esencia, una carta de reconciliación con mi idioma y conmigo mismo.
Desde niño, el español llenaba los espacios de mi casa, pero cada rincón hablaba con acento distinto. Con mi mamá, aprendí a decir “arepa” y “patatús”, mientras que con mi papá escuchaba “mofongo” y “conflei”. Decía muchas palabras cortadas como «voy pa’ la escuela”, yo pensaba que era la manera correcta de decirlo (Así es que lo escuchaba) “¿Y para dónde vas?” me decía mi abuela. Mientras, mi tío decía: “¡Ese muchacho sí que habla como los de aquí!”. Así empezó mi confusión: ¿hablaba bien o hablaba mal?
En la escuela, las maestras marcaban en rojo mis redacciones por no usar los acentos correctamente, por decir “mas” en vez de “más”, o por escribir “matero” y recibir miradas raras de los estudiantes cuando decía esa frase fuera de Puerto Rico. No era solo gramática, era identidad. Cada palabra que usaba llevaba consigo una historia familiar, cultural, social. Me di cuenta de que mi español no era simplemente un idioma que uno aprende en libros, era un espacio de choque entre lo académico, lo familiar y lo cotidiano.
Fue en la escuela donde aprendí que mi español podía ser juzgado. Las reglas eran claras: había una forma correcta de hablar y escribir, y todo lo demás era “mala costumbre”, “lenguaje de la calle”, o simplemente “incorrecto”. Mis redacciones estaban llenas de marcas rojas, no porque no tuviera ideas, sino porque no las escribía como se esperaba. Mi acento, mis palabras, mis formas de pensar en español eran vistas como errores. Nadie me preguntaba de dónde venían esas formas; simplemente había que corregirlas. Recuerdo una vez que leí en voz alta un cuento que había escrito con mucho orgullo. Usé expresiones como “me fui pa’ casa” y “le grité a él desde la varilla”. Me dijo la gente. “Eso no se dice así”, me dijeron. “Se dice: ‘me fui a casa’ y ‘le grité a él desde la cerca’”. Sentí vergüenza, como si mi manera de hablar no fuera correcta.
Poco a poco, aprendí a esconder mi español verdadero con mis amigos en la escuela. Hablaba diferente con mis amigos que con los maestros. En los escritos, me esforzaba por escribir como en los libros. Empecé a pensar que para ser “inteligente” había que sonar como los de la televisión, como los que hablaban con un español más “neutro”. Pero entonces, ¿dónde quedaba mi papá, con su forma firme y orgullosa de hablar como puertorriqueño? ¿Dónde quedaba mi mamá, con su dulzura venezolana? ¿Dónde quedaba yo? Con el tiempo entendí que esa presión por hablar bien no era sólo lingüística, sino también social. Hablar un español académico te abría puertas, te hacía sonar “educado”, “profesional”. Pero también te alejaba, a veces, de tu comunidad, de tu familia, de tu gente. Como dice Magali García Ramis, la lengua no es sólo una herramienta, es un territorio de identidad. Y en ese territorio, yo estaba dividido.
La escuela, sin quererlo, me enseñó que el idioma podía ser una forma de poder. Pero también me dio la oportunidad de rebelarme, de decidir qué tipo de hablante quería ser. Porque hablar bien no es hablar como los libros, sino hablar con consciencia de lo que dices, de por qué lo dices así, y de lo que significa mantener vivas las palabras que vienen de tu historia.
Mientras mi papá me conectaba con el diálogo puertorriqueño, mi mamá me traía un español distinto, más suave, más pausado, cargado de modismos y acentos que venían del catalán. Su forma de hablar contrastaba con la rapidez del boricua; había en su voz una calma que a veces confundía con formalidad. Usaba diminutivos con frecuencia, pronunciaba cada sílaba con cuidado y siempre me corregía cuando decía algo que “no sonaba bonito”.
Con ella entendí que el español era mucho más grande de lo que escuchaba en la escuela o en la televisión local. No se trataba sólo de palabras diferentes, sino de maneras de ver el mundo. En su casa, el idioma tenía una función afectiva: se usaba para consolar, para enseñar, para conectar con la tierra que había dejado atrás. Me hablaba de su infancia en Maracaibo, de cómo allá el español se valoraba como parte del orgullo cultural. Esa influencia se notaba en cómo me enseñaba a hablar. Para ella, hablar bien no era imitar el español de España, sino hablar con intención y respeto. No se trataba de corregirme para que sonara “bonito” según las reglas académicas, sino para que pudiera expresar mis ideas con claridad y sentimiento. A veces, eso me ponía en conflicto. En la calle o en la escuela, el español de mi mamá se escuchaba raro, casi ajeno. Me daba miedo sonar “demasiado venezolano” y ser visto como diferente. Pero en casa, ese español era refugio. Con el tiempo, aprendí que esas diferencias no eran errores ni defectos, sino capas de una identidad compleja.
Gracias a mi madre, descubrí que el idioma también es memoria. Cada palabra suya traía consigo un pedazo de historia: el sabor de las arepas, la música de Rincón Morales, las llamadas que tenía con su familia. Y yo, sin darme cuenta, iba incorporando esas palabras a mi manera de hablar, mezclándolas con las que escuchaba en la isla. Mi español se volvió un puente entre dos mundos, entre dos formas de ser.
Mi mamá no solo trajo de Venezuela su acento, sus palabras dulces y sus frases largas que llenaban la casa, también trajo el catalán, una lengua que heredó de su madre y padre. Nunca lo aprendí de forma oficial, pero crecí oyéndole hablar en catalán cuando cocinaba o cuando se le escapaban palabras mientras hablaba por teléfono con su familia. Me fascinaba cómo cambiaba su tono cuando hablaba esa lengua. Era como si se volviera otra, como si por un momento se alejara un poco de nuestra casa y regresara a otra vida, a otra historia. A veces, sin darse cuenta, me hablaba en catalán y luego se reía, se corregía, me decía «ay, eso no era» y volvía al español. Pero ese “eso no era” también era parte de mí. El catalán me llegaba en fragmentos, en sonidos suaves, en palabras sueltas que no entendía del todo pero que se sentían cercanas, como un secreto familiar que flotaba en el aire.
Por contraste, mi papá hablaba menos. No era callejero ni bullicioso. Era más callado, más reservado, como si le costara poner en palabras lo que pensaba. A veces parecía que en su silencio también había una especie de idioma. Uno que yo intentaba descifrar con sus gestos, sus miradas o sus pocas palabras dichas con firmeza. No hablaba mucho de la historia de Puerto Rico ni de política ni de identidad. Pero cuando hablaba de su infancia, de su mamá, o del arroz con habichuelas de Navidad, se notaba su orgullo. No hacía falta decir más.
Entre mi mamá y mi papá había un cruce de mundos que a veces no se encontraban del todo. Ella con sus historias de Caracas, su amor por las palabras, y ese catalán que salía sin permiso. Él, con su hablar puertorriqueño, su manera de ser sin explicaciones, su español más sobrio. En medio de eso crecí yo, buscando cómo hablar, cómo escribir, cómo ser. Y en esa mezcla, a veces me sentía perdido. Mi español no era tan correcto como el de mi mamá ni tan firme como el de mi papá. Me inventaba palabras, mezclaba acentos, dudaba al escribir. No sabía si estaba «hablando mal» o simplemente hablando como yo sabía. Pero empecé a notar que esa confusión era parte de algo más grande. Era parte de ser hijo de dos islas distintas —una real y otra metafórica— y de una lengua que no siempre se comporta como uno espera.
En la escuela, el español se sentía como una prueba que yo siempre estaba a punto de fallar. Me corregían los maestros, me corregían los compañeros, me corregía mi propia cabeza. A veces no sabía si algo se decía «así» o «asao», si era «carro» o «auto», «muchacho» o «chamo», «espinilla» o «grano». Los sinónimos se me cruzaban como dos líneas que no se tocan, pero corren paralelas dentro de mí. Cada palabra tenía una historia, una región, una abuela distinta. Recuerdo una vez en la escuela en 5to cuando dije «concha» como decía mi mamá, y todos se rieron. Me miraron como si estuviera hablando otro idioma. Y en cierto modo, lo estaba. Un idioma que existía sólo en mi casa, entre mi madre venezolana que también hablaba catalán, y yo. Pero afuera, ese idioma no era válido. Allá afuera había un español «correcto», que no incluía mis mezclas ni mis dudas. Y eso dolía.
En los salones, no me sentía del todo puertorriqueño, porque mis palabras a veces parecían prestadas de otro lugar. Tampoco me sentía extranjero, porque yo era de aquí, nacido en esta tierra. Pero ese «de aquí» no siempre era suficiente. Era como si mi lengua estuviera en una cuerda floja, y cada vez que hablaba, alguien estaba listo para empujarme. Me fui callando poco a poco. Empecé a hablar menos en clase, a evitar leer en voz alta, a quedarme con las dudas para no pasar vergüenza. Sentí que mi forma de hablar decía demasiado de mí, que revelaba una mezcla que los demás no sabían cómo leer. Era como si tuviera un acento invisible que sólo los demás podían oír.
Pero en casa, las cosas eran diferentes. Aunque mi mamá me corrigiera, lo hacía con cariño. Ella entendía mi confusión porque también tenía la suya. Había vivido entre lenguas, entre países, entre formas de ser. Y aunque a veces insistía en que aprendiera bien el español, también me decía que mi forma de hablar era «única», que yo tenía «mi idioma», aunque no lo supiera todavía. Ese conflicto entre la lengua que se espera de uno y la que uno realmente habla —ese desajuste— me acompañó mucho tiempo. Pero también fue el inicio de algo: de una consciencia lingüística, de un deseo de entender de dónde venían mis palabras, y por qué algunas dolían más que otras.
Pasaron años antes de que entendiera que no tenía que elegir entre una forma de hablar y otra. Que no tenía que limpiar mi manera de hablar para que sonara “bien”. Que no hacía falta borrar a mi mamá ni a mi papá de mis palabras. Que podía decir “concha” y también “diablo”, que podía decir “panita” y “broki”, que había una verdad en ese entre-medio que nadie más tenía. Lo fui entendiendo poco a poco, por instinto, a fuerza de cansarme de esconderme. Había algo liberador en dejar de estar pendiente de cada palabra. Empecé a notar que mis mezclas, lejos de ser errores, eran señales de todo lo que llevo dentro. Y eso empezó a darme orgullo, no vergüenza.
Más tarde, cuando conocí los textos de Magali García Ramis, sentí como si alguien hubiera escrito lo que yo ya sabía, pero con las palabras que me faltaban. Ella hablaba desde esa mezcla con una naturalidad que me confirmó algo: no hay que escoger. No hay que justificarse. La identidad no es algo que se encierra en una sola forma de hablar, ni en una sola historia. Entonces dejé de corregirme. Empecé a escribir como hablaba. A reírme de mis propios cruces lingüísticos. A escuchar mejor a los demás, a notar cómo cada uno tiene su forma, su ritmo, su música. Me di cuenta de que todos estamos hechos de pedacitos, aunque lo escondamos. Que no hay un sólo español correcto, ni una sola forma de ser boricua. Cuando alguien me dice que hablo “raro”, no me da vergüenza. Me da orgullo. Porque ese “raro” soy yo, son mis padres, es mi historia. Es mi manera de resistir la idea de que uno tiene que sonar como los demás para pertenecer.
Hoy sé que mi forma de hablar no es una debilidad ni una falla. Es una historia vivida. Es un mapa de afectos y migraciones, de herencias y aprendizajes, de luchas internas y decisiones conscientes. Es también una forma de resistencia, como decía García Ramis, pero ahora lo entiendo con mis propias palabras. Hablar como hablo es resistir la idea de que hay una sola manera correcta de ser. Es resistir la idea de que hay que encajar para valer. Es decir: “yo soy así, y así está bien”. No tengo que escoger entre ser puertorriqueño o tener madre venezolana. No tengo que hablar como en el diccionario para que mi español sea válido. Puedo ser de Cupey y decir “vale” a veces. Puedo estar en Puerto Rico y entender el catalán cuando mi mamá lo dice con amor. Mi lengua materna no vino solo de un diccionario ni de una clase. Vino de la mesa del comedor, de los regaños, de las canciones que mi mamá cantaba mientras cocinaba. Vino de los cuentos de mi papá sobre cuando era chamaquito en el barrio. Vino de oír acentos cruzados y de ver cómo las palabras cambian, pero el amor se queda.
Ahora sé que el idioma no es una jaula, sino un hogar que se construye con cada palabra que elegimos mantener. Yo elegí quedarme con todas las mías, incluso las que al principio quise esconder. Por eso escribo este ensayo. Para no olvidarme. Para honrar a mi familia y a mi historia. Para decir que hablar como yo hablo también es una forma de amar mi isla, mis raíces y mi gente.
Referencias:
López, Alberto. “La Letra ‘ñ’, La identidad del español en el mundo.” El País, 23 Apr. 2021, elpais.com/cultura/2021-04-23/la-letra-n-la-identidad-del-espanol-en-el-mundo.html?authuser=0.
Academia Puertorriqueña de la Lengua Española. (s.f.). Nuestra lengua. Recuperado de https://www.academiapr.org/
Rosario, Rubén del, Selección de ensayos lingüísticos. Madrid Editorial Partenón, 1985
Vaquero de Ramírez, María, Léxico marinero de Puerto Rico y otros estudios, Madrid, Editorial Playor, Biblioteca de Autores de Puerto Rico, n° 7, 1986.
Vaquero de Ramírez., M. (2001). El español de Puerto Rico, historia y presente. instituto de cultura puertorriqueña.
Marimón C. El español en América: de la conquista a la época colonial, Biblioteca virtual Miguel de Cervantes. https://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/ el-espaol-en-amrica-de-la-conquista-a-la-poca-colonial-0/html/00f4b922-82b2-11df-acc7-002185ce6064_2.html
Alba O. El español del Caribe: diversidad frente a diversidad dialectal, Revista de filología española. (1992)
García Ramis, Magali. La R de Mi Padre: Y otras letras familiares. Ediciones Callejón, 2011.
Academia Puertorriqueña de la Lengua Española. (2020). Tesoro lexicográfico del español de Puerto Rico en línea. Consultado en https://tesoro.pr/
Collazo Vázquez, Rita Isabel. Curso de Español de Taller 4 Grupo Ñ. S.M.P.R. 2024-2025.
Punto y aparte: Aquellos que conocen a Jordi y su trayectoria como estudiante montessoriano se preguntarán qué Guía marcó los errores ortográficos o gramaticales de sus escritos con tinta roja. Eso no es usual en Montessori. Se lo pregunté, sobre todo porque yo marco con una leyenda de colores para ayudarlos a autoeditarse, pero no con rojo. Fui su guía de Español por seis años, desde séptimo grado. Su respuesta me provocó una sonrisa: se tomó la libertad de usar esa realidad en otros espacios o experiencia de otras personas, para que comprendieran mejor su escrito.